Salió de la película, desanimado, aburrido. Le habían dicho que tenía que verla porque se parecía al protagonista. Era evidente que se trataba de un mal chiste. Bajó las escaleras eléctricas apagadas del centro comercial hasta los parqueaderos y se subió a su moto.. Se caló los audífonos y se lanzó a través de la rampa hacia la noche pensando en Lucía. Sin duda que era hermosa, de haber estado allí habría matado a Santos por la espalda. No le importaba. Entonces él habría salvado a Lucía de la muerte, le habría hecho el amor diciéndole lo joven y hermosa que era, las cosas bellas que podía esperar de la vida. Le devolvería con agrado el viento de la moto, pero quería llevarla hacia la costa para regalarle la felicidad del viento marino. Era todo, y hacerle el amor con amor, sin maltratarla. Era por eso que él no estaba en la película, porque entonces no sería acción sino drama, un enorme drama gringo, donde, además, ella quedaba embarazada, de Santos, por supuesto, y él tendría no que matarlo, sino convencerlo de que ahora debía cambiar de vida por ese hijo, no sería su enemigo sino su amigo, y amigo de ella para colmo de males, incluso estaba dispuesto a darle el apellido a su hijo si Santos se negaba, sólo por estar a su lado, y salvarla. Pensó en la Harley de la película, para tener una así debía llevar algunos kilos a California, compraría la moto con el dinero y se lanzaría hacia el sur cruzando la frontera, luego vendería la moto y compraría el pasaje de regreso, México – Bogotá por Avianca en clase R. Sin decirle nada a nadie de sus negocios ni de los motivos de su viaje, nada. ¡Cinco mil kilómetros de autopista!, sonaba fantástico. Sabía de qué color quería la moto y el diseño de la pintura que le mandaría hacer, sobre todo la placa con el lema donde le parecía propio poner su epitafio. No tenía uno, pero lo tendría.
La moto atravesó las intersecciones de las calles como si tuviera su propia memoria del camino, Chapinero, Séptima, Circunvalar, Parque Nacional, La Quinta... rodando sobre la noche del asfalto. Lucy in the Sky with Diamonds en versión de Wyclef Jean. El paseo era de luces y reflejos por la ciudad húmeda y fría. Lucía estaba en el cielo, pero ella no tenía diamantes, porque se los había robado Santos desde el principio de la película. Por eso se conocen Santos y Lucía. A él le han dicho que en esa casa vive un hombre rico, no duda en acechar esperando el momento oportuno para cometer el robo. Hace dos días no se ve a nadie. Santos entra, le parece más sencillo de lo que había pensado: no perros, no alarmas, no empleados. Revuelca toda la casa, al final encuentra las joyas en el cuarto grande, el de la señora, pero aún falta una puerta. Santos carga con el botín, donde se incluye una gran cantidad de diamantes, y se dirige al cuarto del fondo del pasillo. Adentro encuentra a Lucía con un arma en las manos, apuntándose. Lleva dos días encerrada jugando al suicidio, ha escrito la carta donde explica todo a sus padres. Santos lee la carta. Se ríe, se ríe y después se calla, abruptamente. Mira a Lucía, no es una niña, tiene veinte años. Es demasiado hermosa porque es una actriz y las actrices son demasiado hermosas. Santos le quita el arma y le apunta. Ella, que tiene el rostro desdibujado por dos días de hambre y de angustia, de pestañina chorreada con lágrimas, lo mira con ojos más hermosos que la noche, o eso es lo que dice el narrador, que es Santos recordando ese momento. Pero esos ojos son más hermosos que toda la película, por eso, nada más, valen la pena los cinco mil pesos invertidos en el tiquete, por esos ojos de Lucía que llenan toda la pantalla. Santos apunta a la cabeza de Lucía, aprieta lentamente el gatillo, parece que va a matarla, tiene que matarla, pero no lo hace porque esos ojos son su infierno, aprieta las joyas y entonces simplemente dice Bang. Se ríe, endemoniadamente se ríe, como un loco, pateando todas las cosas del cuarto, la silla, el tocador de la niña, rompe el espejo, tira al piso los muñecos, maldice, mil veces maldice, gritando. Así empieza la película. Después, Santos la coge por los hombros y la levanta, mirándola a los ojos muy cerca, Ahora ya estás muerta muchacha, eso le dice, nada más, y se la lleva con él. La nota suicida queda tirada en el cuarto destruido. Venden las joyas, porque ella conoce los contactos, con el dinero compran los pasajes de avión Nueva York - Chicago y allí compran la Harley, amarilla, con llamas de fuego pintadas.
El resto es materia de olvido. Salvo unas cuantas imágenes de Lucía sola, parada ante un espejo mirándose desnuda, hermosa, acariciando su cuerpo siempre perfecto, aún después de haber sido vendida por Santos, sucia y manchada, oliendo a semen de camionero, recordando con dolor y luchando contra el recuerdo de que alguna vez fue abusada. Pero esas imágenes no son claras, saltan, de repente, de entre las sombras reflejadas en el espejo como espectros moviéndose en la oscuridad de un cuarto de niña, y los gritos de Lucía y las palabras del hombre que la viola, sobre todo eso, las voces, los sonidos, porque lo demás es bruma de un sueño, oscuridad de un cuarto frío, como ese mismo cuarto de motel donde Lucía llora esperando a Santos, para abrazarlo, porque tiene frío, ella tiene frío. Y Santos entra en el cuarto llenándola de insultos, no la golpea pero le dice esas cosas de siempre mientras la acaricia, la estruja, la muerde, preguntándole si acaso le gustó la verga de su amigo que pagó quinientos dólares por ella. El resto ya no importa, Lucía se deja llevar, sin decir nada, o casi nada, porque ella no habla mucho, sólo recuerda, se mira en el espejo, se entrega, vuela en la moto, lleva un arma. Lo demás es lo mismo, sexo drogas y rocanrol, y la esperanza de que un día lo mate, a Santos, un día al fin, o que se pegue un tiro.
Lucía amaba sobre todo su Harley, porque era de ella, para ella, para su belleza de actriz de cine dándose aires de ángel sin alas, libre y triste, mezcla de James Dean y Marilyn Monroe con música de Santana. La moto siguió su curso musical, pasando de la electrizante guitarra latina a los ciento veinte decibeles sinfónicos de la voz de Mercury; de la ondulada y rítmica cadencia de La Quinta, al brillo como de oro y metales de los charcos de la larga y solitaria Avenida de Eldorado. Pensó que de haber estado allí, en ese motel, habría matado a Santos antes de que hiciera la llamada, por la espalda, de un tiro lo habría matado, porque él tenía que morir, no ella, no Lucía. Santos, que era la imagen de todos los horrores que la habían acosado toda la vida: el padre que abandona a su mujer y a su hija, el padrastro que viola a la niña, el profesor del colegio que no le cree y se excita, el amigo íntimo que le entrega el arma diciéndole cómo usarla. Él mismo, que la robó una noche sabiendo que se llevaba la mejor joya, que la vendió luego a los camioneros cuando faltó el dinero, que después, al final ya, la vendió por veinte de los grandes al maldito padrastro de ella. A todos los habría matado, al productor, al director, al maldito guionista, a todos, sobre todo a Santos, que era todos.
Sin embargo las cosas no suceden de ese modo, no en las películas. Santos oyó el estallido pero ya era tarde, siempre fue tarde. Corrió hasta el cuarto. El hombre tenía el arma entre las manos. Lucía estaba tirada en el piso. Santos se abalanzó sobre el asesino, lo desarmó ágilmente y retrocedió, apuntándole con odio. Sobre la cama estaba el maletín con los billetes, Veinte de los grandes, ese era el trato, dijo el joyero. Santos se quedó quieto, observando el cuerpo de Lucía que ya no era Lucía sino veinte mil dólares que eran suyos, No tenía que matarla, dijo, y apretó el gatillo como queriendo acabar con todo, con todos, pero el arma estaba descargada. El asesino de Lucía se quedó mirando a Santos con visible desprecio, pero ya no dijo nada, simplemente caminó hacia la puerta abierta y salió. Santos se quedó solo, con Lucía, el dinero, y el arma homicida que siempre tuvo una sola bala. Una bala llamada Lucía.
Entonces decidió que no valía la pena, que lo mejor era gastarse un poco de dinero, tenía ganas de beber y escuchar algo de música, de encontrar unos ojos, tal vez de profundo blues, que le hicieran olvidar. Se imaginó el lugar repleto de humo y gente bailando, envuelto en una atmósfera azul donde había música, mujeres y un puesto vacío en la barra que lo estaba esperando. La moto se dejó llevar sin oponerse. Era de verdad la mejor compañera que había tenido, aunque prefería pensar que era más que eso, casi una extensión de su cuerpo, semejante a él, un perro callejero que conoce de la ciudad todos sus caprichos. La Discoteca estaba envuelta en una atmósfera que conocía. Esa noche había concierto por lo que el lugar se veía congestionado. Buscó un lugar en la barra pero no encontró ninguno, cosa que lo desanimó por completo. Del fondo del salón le llegó la voz de la cantante y las cuerdas de un bajo eléctrico. De repente vio venir hacia él el brillo de los ojos que había deseado. Sintió miedo, pero fue sólo un instante. La mujer se detuvo enfrente de sus ojos, lo miró en silencio un rato, de arriba abajo, después se sonrió maliciosamente, bellamente, dulcemente, Nos conocemos ¿verdad? Eso fue lo que dijo y lo tomó de las manos y luego lo arrastró por entre la masa sudorosa hasta el rincón más oscuro donde ella tenía una mesa. Era Lucía, los ojos de Lucía que llenaban la pantalla.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

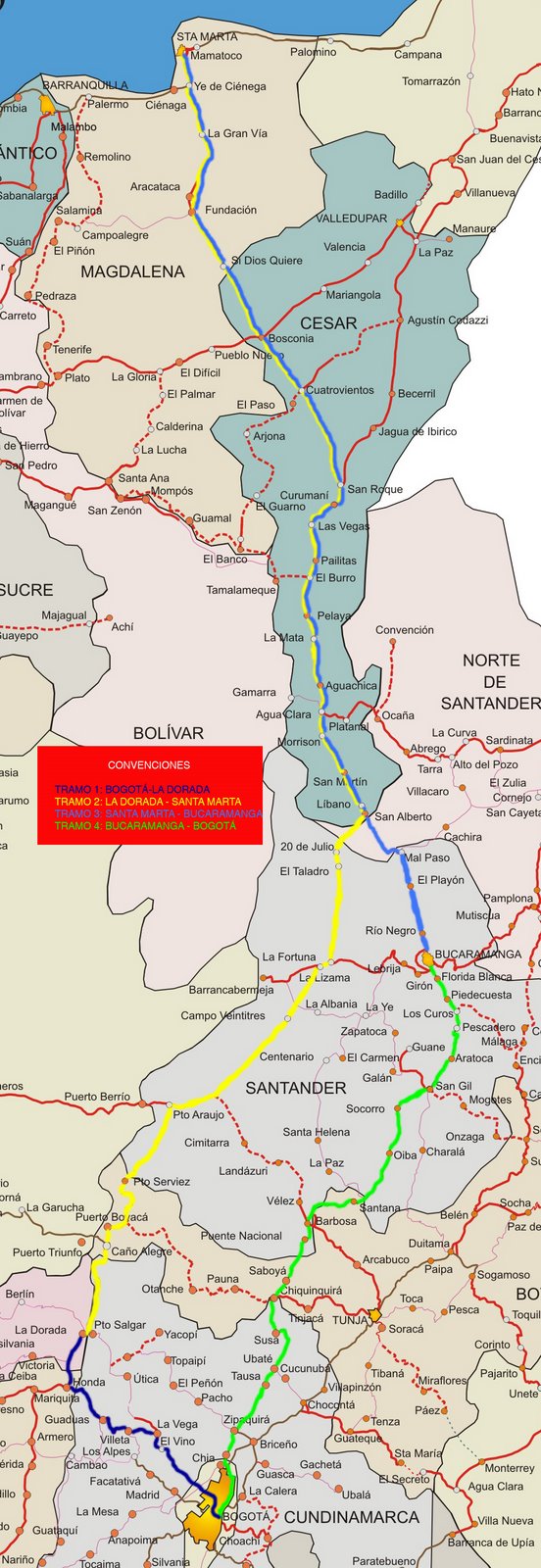

No hay comentarios:
Publicar un comentario