Cuando abrió los ojos tuvo la certeza de que el tren no se detendría nunca y, aunque alcanzó a sentir vértigo, se atrevió a preguntar. Sentada a su lado, con un hermoso traje de novia, una bella joven viajaba sola, o eso le pareció, pues no había nadie cerca que hiciera un digno acompañamiento de semejante belleza, era como un solo de saxofón con la big band completamente muda. Así que preguntó, Cuándo parará esta cosa, como al descuido, y la mujer respondió a ese llamado con una mirada abismal de sus ojos color desierto café y rojo, rojo oscuro al anochecer, como una tormenta se le vino encima y él la recibió con un abrazo. Le entraron ganas de llorar, un poco por ella que desnudaba su dolor inútilmente, sobre todo porque él no podía hacer nada para ayudarla, pero también por sí mismo. Así, la joven vestida de novia y el hombre del casco azul lloraron a mares hasta que los venció el cansancio y se quedaron dormidos, arrullados por el movimiento rítmico del tren.
Nadie en aquel desvencijado y oscuro vagón llegó a percatarse de su sueño. Nadie reparó en el llanto que había sido largo, amargo y dolido. La señora, que permanecía en su puesto abstraída en la imagen envejecida de una foto amarillenta, tal vez ella desvió su mirada y algo como una ternura perdida la embargó por un instante, quizás por que en algún lugar remoto había visto a esos dos, o a otros como ellos, llorando tristezas y pesares. O bien podría haber sido el llanto de una profunda y lacerante alegría, no lo recordaba. Sus ojos se desviaron un momento pero volvieron fácilmente a la rutina de una foto sepia, olvidándose de todo tal como ya era la costumbre. Había otros pero ninguno quiso saber nada, porque allí nadie sabía nada, sólo la eternidad de dos líneas paralelas. Y la otra mujer, con otra luz, otro gesto suyo de la infancia, ella también que repetía con incansables variaciones siempre la misma y estúpida pregunta, Cómo me llamo, cómo me llamo, que llegaba a ser tanto o más molesta que el rumor metálico de los rieles. Al fondo, un hombre o la sombra de un hombre. Enfrente, el rostro blanco de un anciano venerable. Parejas que bailaban un kamasutra de terciopelo, un jazz que venía de alguna parte.
Lo despertó un lamento negro, un pájaro desgarrado y una trompeta, Satchmo en el tren de infinitos vagones. Era ya el amanecer, la fría luz que humedecía los vidrios y los huesos. Pudo comprobar que ya no tenía ganas de llorar pero sí un fuerte dolor de cabeza. Deseó entonces que ella no despertara, que esos ojos no se abrieran nunca más durante ese viaje por el valle de la muerte. Se levantó y acomodó la cabeza dormida de la mujer sobre la silla, su casco como almohada. Caminó por entre los cuerpos que parecían ahora caracoles moviéndose bajo una negra tierra de brillante seda. Fue hasta el fondo, donde todavía no había llegado la luz, buscando una salida. La sombra de un hombre le dijo, No hay puertas, las ventanas no se abren, luego la voz se apagó como una música inútil. Le llegó de repente una nueva certeza. Quiso volver a la silla, despertarla, preguntarle el nombre, presentarse, pedirle que recordara aquella noche de estrellas en la playa blanca y las espumas blancas bajo la luz de las estrellas, o simplemente el nombre de esa película azul y después amarilla en que Beatrice Dale hace el papel de la loca más hermosa del mundo. La escena de la lluvia donde Zork camina con un hermoso vestido rojo después de haberla matado, un asesinato que es como un suicidio. Las palabras del gato en la cocina, en la última escena. Recuerdos que ya no eran suyos porque se los había robado ella, sus ojos abismales que ya no se abrirían como fue su deseo, el traje de novia impecable seguiría impecable por los siglos de los siglos.
La luz del sol atravesó los cristales. La foto era amarilla con un leve tinte de lo que alguna vez había sido una imagen. El viejo no parecía tan viejo, pero le brillaban las canas. La sombra del hombre se mantenía anónima, arrinconada, muda. En ese momento todo le pareció inútil, el paisaje, la luz le pareció inútil. Sin sentido. Deseó con más fuerza que ella despertara para ver otro paisaje de sus ojos, pero ella estaba muerta. Poco a poco, sin darse cuenta, fue olvidando el resto, el vestido blanco y el desierto con que lo había bañado, perdiéndose como en las brumas de los sueños, al final sólo le quedaba el recuerdo de sus ojos y eso, precisamente, era su infierno. Caminó hasta la ventana, de día el paso del tren se hacía más sosegado pero el paisaje era siempre el mismo árido lienzo pintado de blanco. Volvió la cara dentro del vagón y lo que vio le pareció teatral, como de cartón: la muerta vestida de novia sobre la silla, el viejo de pelo y barba blanca, la elegante señora que mira la foto envejecida, un hombre o la sombra de un hombre, la mujer que repite Cómo me llamo, cómo me llamo. Entonces pensó, Esto no es más que una mala película, y se sentó a esperar a que acabara.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

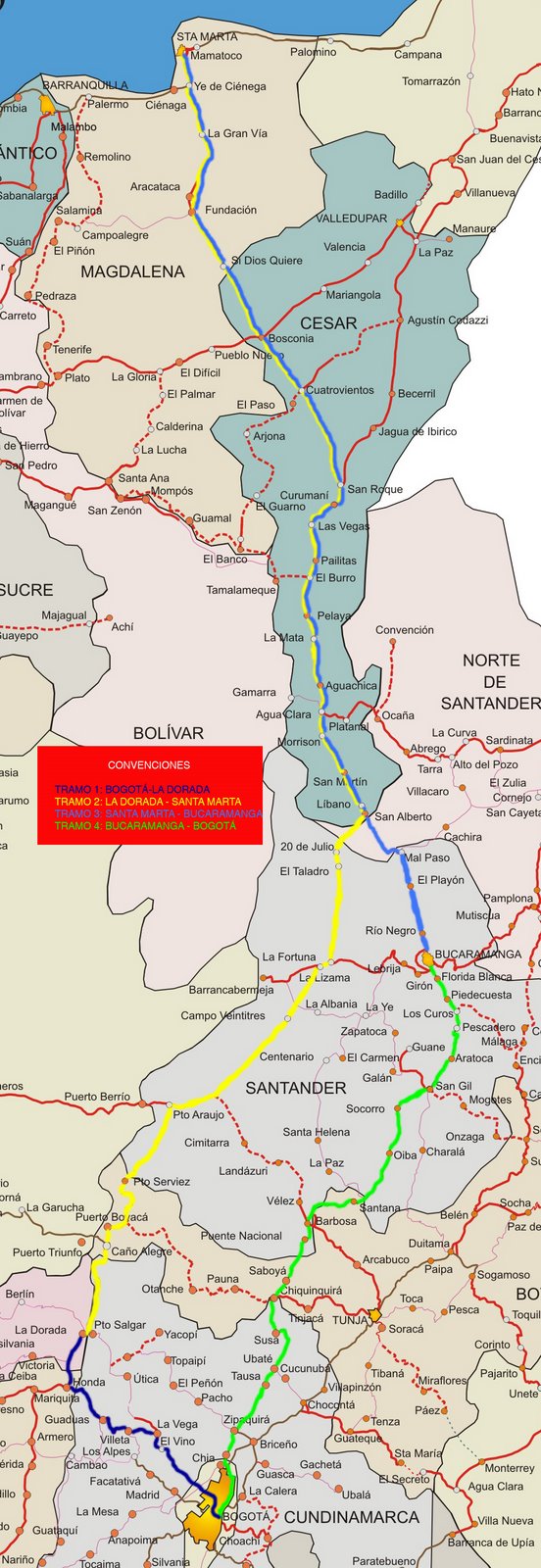

No hay comentarios:
Publicar un comentario